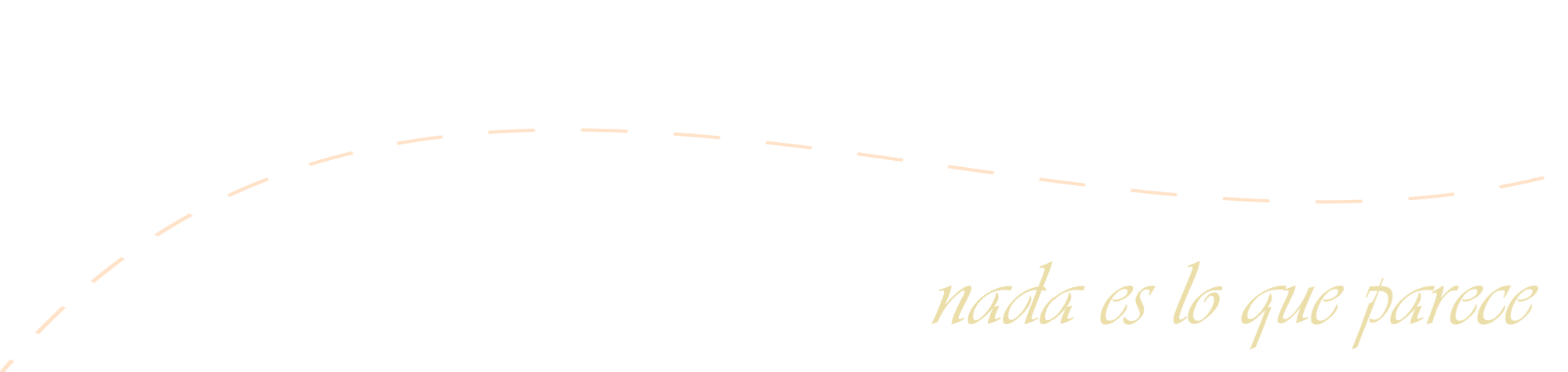Este año en lo que a mi respecta, la quiniela de los Oscars tendrá tantos premios como pueda darle a La ciudad de las estrellas – La La Land y me gustaría explicar las razones que me llevan a ponerla sobre cualquier otra película, razones basadas en las cuatro veces que la he ido a ver hasta el día de hoy y que espero que antes que la quiten de los cines pueda ver cuatro o cinco veces más.
En el cine actual de super-hiper-mega-héroes con lycras y otras ropas amariconadas, el guión o la interpretación no cuenta. Así tenemos mierda tras mierda bajo los sellos Marvel y DC, basura muy cara, construida con animaciones por ordenador y efectos especiales y con historias que nadie entiende y actores que ni pueden ni quieren actuar y están allí por el cheque. En algunas de esas películas, en un solo minuto de la historia, UN SOLO MINUTO pueden darse CIENTOS de cambios de plano. Pueden suceder incluso varios en un segundo, con nuestros cerebros totalmente saturados e incapaces de procesar la información. Es la forma chabacana del cine en el año 2017 para ofuscar al espectador y confundirlo sin que se de cuenta que le están sirviendo mierda, con mucho brillo y glamour, pero igualmente mierda.
En este páramo de bazofia en el que estamos sumergidos aquellos que amamos el cine y que vamos tanto como podemos, algo que en mi caso ha sido más de doscientas veces por año en los últimos años, tropezarnos con La ciudad de las estrellas – La La Land es maravillarnos ante un clásico que seguramente será vapuleado en los Oscars pero que merece ganar todas y cada una de sus catorce nominaciones.
Hay dos momentos en esta película que te ponen la piel de gallina si sabes lo que está sucediendo. El primero de ellos es el arranque, los primeros siete minutos y el otro es la escena con el traje amarillo. En ambas escenas y durante siete minutos, hay UN SOLO PLANO, están grabadas de un tirón y cada una de esas escenas se repitió y tripitió y cuatripitió durante tres meses hasta que lograron el plano perfecto. UN SOLO PLANO, minutos y minutos y minutos y minutos y minutos y minutos y minutos y minutos y actores y actrices cantando, bailando, hablando, la cámara moviéndose para captarlo todo de una manera fluida y el espectador que no se da cuenta que por primera vez en muchísimo tiempo, no hay miles de cortes, hay una sola secuencia de imágenes para procesar y asimilar. La escena inicial, con la gente bailando y cantando en el atasco y la cámara que no se sabe muy bien como corre entre los coches, salta andén y hace otras cosas, esa escena se merece el Oscar a la mejor película y a los mejores efectos especiales porque es mágica, no hay otra forma de describirla. Le sucede la escena del traje azul, otra maravilla con la cámara moviéndose por el apartamento y con la fiesta a la que acuden y un momento de surrealismo cuando la cámara salta a la piscina y se chifla toda. La escena con el traje amarillo es lo único que me hace falta para darles el Oscar a Ryan Goslin y Emma Stone. Durante minutos, hablan, cantan y bailan en uno de los mejores números musicales de la historia del cine. Todo grabado con un ÚNICO PLANO y con un actor y una actriz que no actúan frente a la cámara, en realidad viven la escena mientras la cámara corre a su alrededor, los rodea, se acerca, se aleja, los sigue, los ignora pero siempre en un ÚNICO PLANO. Esta escena me ha puesto la piel de gallina las cuatro veces que la he visto. Es increíble porque hay muchas más, como la escena da fantasía en el observatorio (con el traje verde), la escena con la prueba para un trabajo, el epílogo que reescribe la historia que acabamos de ver, la escena con ambos cantando y él tocando el piano en casa o el baile con la señora en el pantalán. Siempre con muy pocos cortes, dejando que la cámara quiera a los actores y que los espectadores podamos paladear esos instantes con gusto, con nuestra atención centrada en lo que nos cuentan y en como nos lo cuentan y pudiendo apreciar el trabajo de quien nos lo cuenta.
Por descontado, no ir a ver La ciudad de las estrellas – La La Land en versión original es un crimen del mismo calibre al que cometen los que se han inventado truscoluña, que no es nación por más que nos lo digan.