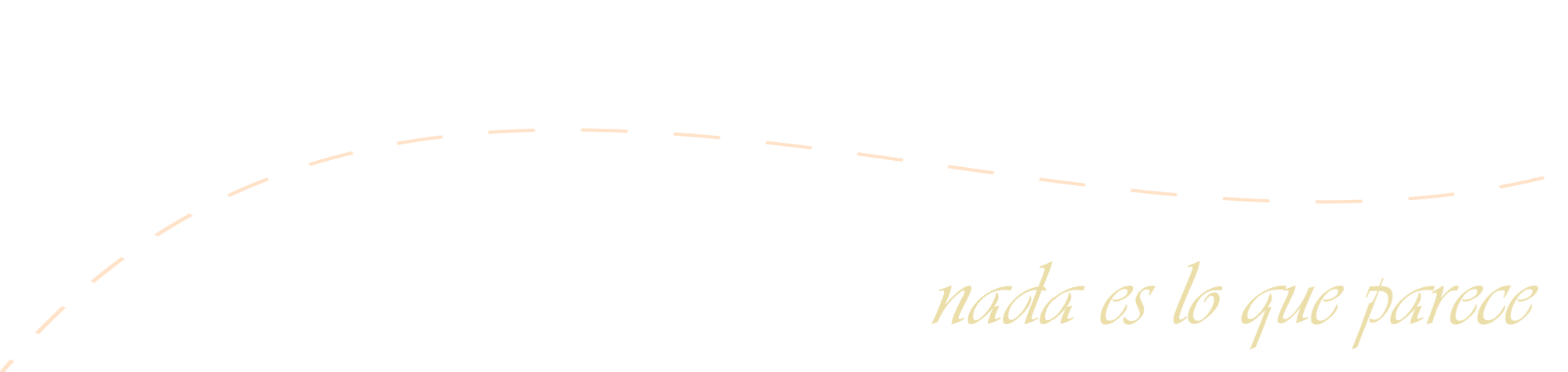Desde hace dos semanas estoy en plena guerra contra uno de los productos que he usado durante años. Cuando llegué a los Países Bajos allá por el año 2000 lo hice cargado de boxers, esos calzoncillos que son como pantalones y que técnicamente te dejan bien suelto y ligero. Creo que alrededor del año 2004 comenzó la transición y empecé a comprar otros que pueden ser más o menos largos pero la tela es elástica y se ajustan al cuerpo con la precisión de un guante bien puesto. Ambas series han convivido más o menos en paz hasta la semana pasada en la que un evento condenó a los antiguos boxers a desaparecer de mi vida.
Estaba en casa de mi amigo el Rubio jugando en el jardín con sus hijos. Los tres nos revolcábamos por la hierba y nos perseguíamos sin tregua. De cuando en cuando hacíamos alguna locura y en una de estas el Rubio salió al jardín para ver lo que estábamos tramando y al ponerse en cuclillas algo estaba fuera de lugar.
Por un lado de los pantalones cortos se salían ciertas partes que normalmente mantenemos a la sombra y el efecto era terrorífico. Le dije que un poquito de por favor ya que como visitante a la casa y por más que me cuenten como uno más de la familia, prefiero vivir sin tener que ver ciertas intimidades de mis amigos. Lo peor fue cuando me dijo que él no estaba haciendo nada que yo no hiciera y cuando me miro mi horror fue absoluto al ver que los míos también estaban al sol y se negaban a regresar a su caverna.
Aún los recuerdo cuando recién cumplí los veinte años, pequeñitos y bien ajustados, allá arriba, en su posición ideal y no como ahora que cuelgan a medio camino de las rodillas y parece que al ritmo que van, antes de retirarme habrán llegado a las mismas. Me pasé el resto de la tarde sentado, sin moverme para evitar otro desafortunado incidente como aquel y al volver a mi casa comenzó la segregación en el armario para expulsar a todos esos boxers que ya no son capaces de ejercer la tarea que tenían asignada. Debido al complejo sistema de almacenamiento y ordenado que uso creo que no acabaré la tarea hasta dentro de unas cuatro o cinco semanas y esto también me ha servido para darme cuenta de la ingente cantidad de ropa interior que tengo. Calculo que entre unos y otros deben haber alrededor de setenta y para cuando acabe la limpiada seguirán quedando unos cuarenta. Con las camisetas ya he renunciado, soy adicto y lo reconozco. Hace años que superé el primer centenar y por suerte el armario es lo suficiente grande para albergar toda mi colección, la cual se sigue incrementando ya que en todos los lugares a los que voy de vacaciones me compro algunas. De Estambul me traje dos y de Malasia creo que fueron ocho en total, aunque allí se quedó una muy chula que me compré en Zaragoza con una rana y que ha batido el récord a la peor calidad en una camiseta. Ni siquiera las diecisiete que compré en Nueva York por diez dólares han salido tan malas como esa camiseta zaragozana que no ha conseguido superar su tercer lavado, deshilándose completamente una de las mangas.
La batalla de los gallumbos me ha recordado lo importante que es en el proceso de adquisición el deshacernos de las cosas viejas, el vencer esa fuerza invisible que nos susurra en los oídos para que no tiremos nada y guardemos en algún lugar esa ropa que ya no usamos.
Cuando acabe con la ropa haré una visita al ático de mi casa y seguro que me topo con un montón de trastos inútiles que se han ido escondiendo allí silenciosamente y puesto que no creo que los vuelva a usar en mi vida, mejor que salgan de la misma completamente y se vayan a otro lugar.
Una cosa es segura, la próxima vez que esté en cuclillas no tendré las campanas al sol.