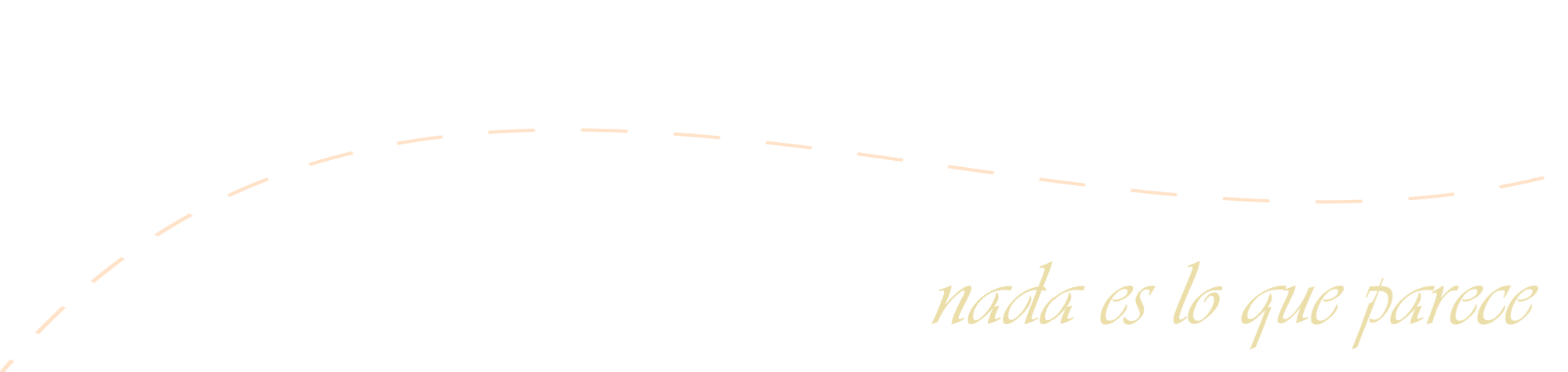Seguimos con el relato sobre mis sucedidos en Sudáfrica. Has llegado al sexto capítulo, por lo que si quieres atacar esta historia desde el principio tendrás que retroceder a Memorias de Sudáfrica. Camino al fin del mundo y si quieres seguir el orden correcto después deberás leer Por fin en uMhlathuze, Mi vida en uMhlathuze, Es un mundo lleno de zulúes y Hluhluwe Imfolozi Park.
El domingo no madrugamos y por fin pude dormir algo más. Después de un Branch o un desayuno de estos de cambarte las patas por la abundancia y variedad de comida nos fuimos a trabajar. Es muy sacrificada la vida de un profesional como yo, un pedazo de ingeniero de esos que ya no se fabrican. Teníamos planeadas al menos cinco horas de trabajo actualizando equipos. Es una tarea un poco peligrosa porque hay momentos en los que el sistema está caído. Además los nodos remotos eran los edificios de la policía, los bomberos y demás servicios de la ciudad, así que hubo que organizar bastante logística. Voy a aprovechar para promocionarme un poco que nunca se sabe si hay alguien leyendo esto dispuesto a pagar más y yo si hay un buen incremento de salario y un buen ambiente de trabajo y se viaja y se vive en el extranjero estoy dispuesto a dar el salto. Una de las razones de mi compañía a la hora de enviarme a estas tierras es mi virtuosismo. Cuando yo me siento detrás de la pantalla del sistema la gente que tiene el privilegio de verme trabajando comprende que este tipo de cosas solo les sucede una vez en la vida. Terminamos la actualización en hora y media, menos de un tercio del tiempo previsto. Los tíos ni se lo creían. Yo ya les había avisado que por algo me llaman el Elegido y en otros lugares san Sulaco. Mi exhibición tuvo premio y puesto que era pronto decidieron llevarme a otro parque nacional en la costa para ver los hipopótamos, un lugar llamado Greater St. Lucia Wetland Park.
Ya he comentado que también hay hipopótamos cerca de la ciudad pero esos prefieren dejarse ver por la noche o a primeras horas de la mañana. Nos pusimos de nuevo en ruta siguiendo la N2. Vimos un accidente en el que un coche estaba completamente destrozado y trataban de sacar a la multitud que estaba aplastada entre los hierros. La escena era dantesca aunque a la gente la dejaba indiferentes por lo cotidiano de esos eventos.
Antes de llegar al sitio al que íbamos pasamos por Mtubatuba, un pequeño pueblo en el que casi no hay blancos. El sitio era como tierra de nadie, sucio, descuidado e inseguro. Por lo que me contaron ese es el problema de los sitios en los que los blancos han decidido tirar la toalla y marcharse. Se han agrupado en algunas ciudades y los negros han tomado el control del resto. Una de las nuevas leyes obliga a que el noventa por ciento de los empleos públicos sea para los negros y el diez por ciento restante para los blancos. Esta ley está destruyendo el país. Los hijos de los blancos no consiguen trabajo y se están marchando a otros países. Para ocupar todas esas plazas han tenido que rebajar los niveles exigidos en las universidades ya que no muchos negros superaban los estudios. Como resultado de esto ahora se aprueba con un cuarenta por ciento de aciertos en un examen (4 sobre 10). Los resultados se han notado casi inmediatamente. La gente por ejemplo no quiere ir a médicos negros porque no es lo mismo que un abogado haya obtenido el título sin aprobar a que sea un médico el que lo haya hecho. Da un poco de pena el ver como toda esta sociedad se está desmoronando. Ya he comentado algo sobre la seguridad. Aquí las casas son fortines y lo mismo pasa con los coches. Cuando te compras uno lo tienes que asegurar y para ello le tienes que poner un localizador por satélite para poder recuperarlo en caso de que sea robado. Todos los coches vienen de serie con alarma, incluso los de alquiler. No vas por las calles con los seguros de las puertas desactivados y salvo en el centro de la ciudad o en zonas seguras, no sales del vehículo. Ellos viven en este ambiente y les parece normal pero para mí es algo extraño y que me acojona bastante.
Volviendo al viaje, llegamos al parque que íbamos a visitar, llamado Greater St. Lucia Wetland Park y nada más aparcar el coche vemos un grupo de unos ocho hipopótamos en el agua y cerca de ellos un montón de cocodrilos. Nosotros estábamos a un lado de una bahía y ellos en el medio, a unos cuarenta metros de nosotros. Todo el mundo paseaba tranquilo, los chiquillos jugaban por allí como si no pasara nada. Por lo que me han contado a veces la gente va andando por dicho paseo con sus perros y estos se acercan mucho al agua y desaparecen en las fauces de los cocodrilos, lo típico vamos.
Estuve un rato largo haciendo fotos y descubrimos que justo encima de donde nos encontrábamos había un club de esquí acuático. Fuimos por allí y nos permitieron entrar a tomar unas birrillas y usar su mirador para ver a los hipopótamos y los cocodrilos. Así que pasamos la tarde del domingo entre cervezas sudafricanas y animales salvajes. Los hipopótamos son muy perezosos durante el día. Se quedan sumergidos en el agua en manada tocándose los huevos unos a otros. Por la noche es otra cosa, salen a comer hierba y son máquinas asesinas. Estos animales odian particularmente el fuego y si ven a alguien haciendo una hoguera van en estampida contra la misma y la apagan al arrasarla cruzando por encima. Tampoco les gusta que te acerques demasiado a ellos y si te pillan, te matan sin pensárselo. No por algo son la primera causa de muerte en este país, seguidos por los cocodrilos.
Un par de horas más tarde apareció un barco con turistas. Un cuarto de hora antes de que llegara vimos que los hipos se volvieron más activos y unos cuantos se dispersaron. El barco fue primero hacia un grupo de cocodrilos y estos saltaron al agua y empezaron a rondarlo. Cuando trataron de acercarse a los hipopótamos, los que se habían dispersado habían creado una barrera y cada vez que el barco se les acercaba salían del agua gritando y mostrando los dientes amenazadoramente. Aproveché para hacer mis fotos. La gente abordo debía estar bastante impresionada. Estuvieron tratando de aproximarse un cuarto de hora pero sin mucho éxito. Finalmente desistieron. Al marcharse la manada se reagrupó y volvieron a su relajado descanso.
Cuando nos aburrimos volvimos a Richards Bay y fuimos a cenar a un restaurante portugués. Por la noche nos acostamos temprano porque el lunes empezábamos a trabajar a las siete de la mañana. Así pasó mi primer fin de semana en Sudáfrica, entre animales salvajes y comidas copiosas en esta sociedad decadente y moribunda condenada a cambiar.
Aprovecho para cerrar esta anotación dándoos las gracias en Zulú por leerla. Ngiyabonga a todos.
Si quieres continuar con el relato, sigue el enlace hacia Richards Bay y una cena para recordar